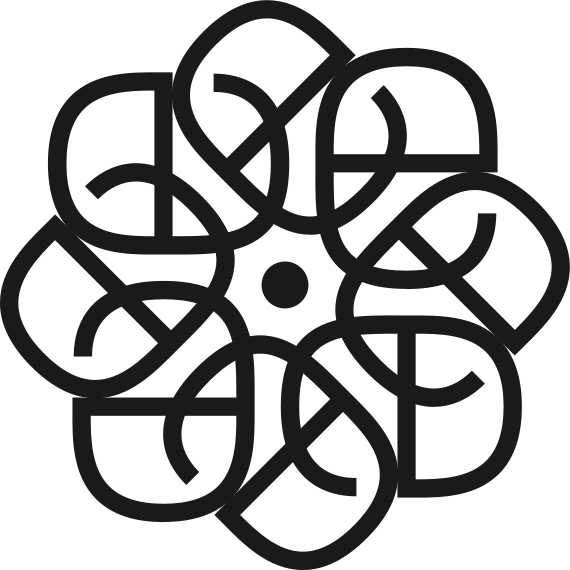Carmen Martín Gaite y la Generación del 50
Caperucita Roja soy yo
Por Hugo Fontana / Jueves 20 de agosto de 2020

En la España de posguerra, de misa y mantilla, nacen las primeras novelas de la escritora Carmen Martín Gaite, historias que esconden los deseos de libertad de toda una generación, especialmente la femenina. Hugo Fontana nos recuerda la vida de esta escritora que desafió a la soledad hasta perderse, como Caperucita en Nueva York.
Crecidos a la macabra sombra del franquismo y de su interminable dictadura, un grupo de escritores españoles forjaron lo que dio en llamarse la Generación del 50. Nacidos en la década del 20 del siglo pasado, demasiado jóvenes para verse comprometidos directamente en los episodios de la Guerra Civil, llegaron a la apertura de la democracia ya rodeando la cincuentena, acaso demasiado mayores para participar del destape de los 80 y de las profundas rupturas estéticas que se registraron en esos años. De todos modos dejaron una impronta indeleble en las letras peninsulares del siglo XX.
Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Antonio Gamoneda, Luis, Juan y José Agustín Goytisolo, y hasta el recientemente fallecido Juan Marsé fueron algunos de sus integrantes más reconocidos. Y entre ellos, tanto por el volumen como por la calidad de sus obras destacaron los nombres de tres mujeres: Carmen Laforet (1921-2004), Ana María Matute (1925-2014) y Carmen Martín Gaite (1925-2000).
Carmen Martín Gaite había nacido en Salamanca y falleció en Madrid. Muy joven se licenció en Filología Románica y realizó estudios en Cannes y en Coímbra, destinos que le permitieron conocer otras realidades académicas fuera de su rígido país. Y al poco tiempo se instaló en Madrid, donde comenzó a alternar con sus compañeros de generación y se casó con Rafael Sánchez Ferlosio (1927-2019). El matrimonio duró diecisiete años; de él nacieron dos hijos: Miguel en 1954, que fallecería de meningitis siete meses más tarde, y Marta en 1956, víctima del sida a los 29 años tras inyectarse heroína con una jeringa infectada. Son años turbulentos en los que sin embargo comienzan a publicar sus primeras obras: las novelas Industrias y andanzas de Alfanhuí y El Jarama, Sánchez Ferlosio, y El balneario y Entre Visillos, Martín Gaite.
Carmen se abocaría también a traducir a Gustav Flaubert, Emily y Charlotte Brontë, Primo Levi, Virginia Woolf y Natalia Ginzburg entre otros autores de primerísima línea, al tiempo que también escribiría varios libros de ensayo, memorias y crónicas. Mucho tiempo dedicó a dictar clases y a ofrecer conferencias sobre literatura hispanoamericana en prestigiosas universidades de Estados Unidos (New York University, Columbia, Rutgers, Yale, Boston, Chicago, Texas, Virginia, Vassar). Viajera impenitente, dejó escritas muchas páginas sobre sus visitas a México, Alemania, Cuba e Italia, y en 1990 dio forma a uno de sus principales títulos, Caperucita en Manhattan, que empezó escribiendo a partir de una serie de dibujos de su amigo Juan Carlos Eguillor. Influenciada por esas viñetas y por la obra de Charles Perrault, a quien también había traducido, explicó alguna vez el proceso de gestación de su libro:
[Juan Carlos] Se ponía a dibujar, de espaldas, en el pupitre, y hablaba conmigo. Ha inventado una historia de una niña de Brooklyn con impermeable rojo, que los viernes va con su madre a llevarle una tarta de fresa a su abuelita que vive en Manhattan. Una noche se atreve a ir ella sola y desde ese momento se convierte en una especie de Caperucita Roja perdida en Nueva York y se encuentra al rey de las tartas que es el lobo. Juan Carlos me ha dado los papeles para que yo siga escribiendo por donde quiero, pero es que, desde que he llegado aquí, la historia se ha transformado en otra. Anoche salí del bosque, que estaba desierto, y lo pensaba, mirando los edificios que se ven encendidos entre la espesura. Ahora soy yo la que tengo que orientarme en este bosque, la niña de Brooklyn pertenece a otro texto, Caperucita Roja soy yo y ando atenta a la aparición fugaz de los lobos, disfrazados de psiquiatras.
Galardonada con el Premio Príncipe de Asturias en 1988, Martín Gaite firmó entre otros muchos títulos las novelas Fragmentos de interior (1976), El pastel del diablo (1985), Nubosidad variable (1992) y La reina de las Nieves (1994), el libro de ensayos Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española (1987) y el libro de poesía Todo es un cuento roto en Nueva York (1986). Sus amistades recordaban que cuando ella intuía estar ante las últimas frases de alguno de sus libros, alquilaba una habitación en un lujoso hotel madrileño y entonces allí, encerrada y sola, ponía el punto final.
Fragmento del cuento «El otoño de Poughkeepsie»
A la habitación encristalada, que tiene dos camas con colcha roja, se accede por otra mucho más grande y totalmente vacía, con el suelo cubierto de trapos sobre los que reposan botes de pintura y una escalera apoyada contra la pared. La he recorrido varias veces para ir llevando ropa a los dos armarios como casitas con estantes que se iluminan tirando de un cordón a modo de cadena de retrete. El baño también está a medio pintar y con trapos por el suelo. Se ve que no les ha dado tiempo a rematar las obras en el apartamento antes de mi llegada. El pintor ya se ha ido hace un buen rato, pero volverá mañana y pasado, según he entendido. Son las seis de la tarde, veintiocho de agosto y estoy sola, más sola que lo que he estado nunca en mi vida, rodeada de silencio, de muebles desconocidos, que se apilan en este cuarto encristalado del fondo donde voy a dormir durante varios meses.
He sacado del equipaje mis libros y cuadernos y los he colocado de forma provisional, sin creerme mucho que me vayan a servir para algo, sin creerme mucho nada de lo que me pasa ni de lo que veo. Tal vez por eso mismo necesite apuntarlo. Veo un bosque, estoy perdida en medio de un bosque. Tal como suena, no es una metáfora. Me he quedado un rato tumbada sobre una de las camas de colcha roja, después de deshacer las maletas, y la visión de los árboles tupidos y corpulentos que rodean esta casa se me imponía como una evidencia falaz e incomprensible. He encendido una lámpara, porque empieza a oscurecer. En la habitación contigua, que es la que está vacía, no hay luz. Lo que más me fascina es la habitación vacía. Es lo que siento más verdad de todo.
Leo en Simone Weil: «Si nos consideramos en un momento determinado —el instante presente, desligado del pasado y del futuro— somos inocentes. En ese instante no podemos ser más que lo que somos. Aislar así un instante implica el perdón». Siempre que abro al azar este libro tan gastado, tan subrayado, La pesanteur et la grâce, que desde hace años viaja conmigo a todas partes, me encuentro exactamente con la frase que más a cuento viene, que más estaba necesitando. Es un milagro al que nunca me acabo de habituar. Por eso precisamente es un milagro. Que siempre cría otros, además. Por ejemplo, doblados dentro de una de las solapas de la funda de tela negra con que preservo este libro tan deteriorado, encuentro unos papeles que escribí en Madrid hace pocos días. Creí que los había dejado allí, perdidos entre tantos otros.
El verano ya va de retirada, aunque se empeñe en asustarnos con sus últimos coletazos, y la luz de las siete de la tarde se encarniza en la teja, el ladrillo y el cemento, en los bloques lejanos de Moratalaz, en la silueta más cercana del pirulí de televisión, cuya aparición me sobresalta siempre, en los jardines inútiles de las terrazas que de mala gana sube a regar un portero o una vecina porque los dueños están de veraneo. Y este paisaje urbano, estremecido de vez en cuando por el pitido de una ambulancia que cruza Doctor Esquerdo es como un ancla rara a la que se agarra mi corazón. Me he instalado en su cuarto, en su mesa. No puedo hacer otra cosa que estar aquí, donde me pilló la cornada, aguantando a pie quieto, mientras ordeno el caos poquito a poco, qué verano tan largo, qué avanzar tan penoso el de las horas arrastrándose por las habitaciones de esta casa donde nunca volverá a oírse la llavecita en la puerta ni su voz llamándome por el pasillo.
«Es la casa más bonita del mundo —decía— en ningún sitio se está más a gusto que en esta casa, todos mis amigos lo dicen»; entraban y salían, se quedaban a dormir, preguntaban unas señas por teléfono, dejaban equipajes y recados, yo apuntaba recados en papeles dispersos que a veces se perdían, un tal Tito, el del perro, Pepe desde Valencia, Antonio dos veces, no sé a qué hora vendrá, sí, sí, yo soy su madre, no, Carlos tampoco está, pues no tengo ni idea, en casa de su padre no creo porque acaba de llamar preguntando, y qué quieres que te diga, también yo tengo que verla; todos querían verla, lo necesitaban urgentemente, a cada momento, le hacían reproches. ¿Cómo has tardado tanto? Se repartía entre todos, desaparecía, reaparecía, era el centro de todos. Pero el suyo era este, su cuartel general y yo protestaba a veces de tantos recados ajenos que se mezclaban con los míos, de tanta ropa desordenada, de tantos objetos y papeles por el medio, de aquella invasión de vida, protestaba, ya ves tú.
Aparecen planos de ciudades, tarjetas postales, multas del coche, facturas extrañas, papeles con recados, fotos de carnet, posters enrollados y polvorientos, tubos vacíos de medicinas, billetes de metro y de lotería, librillos de papel de fumar, cajitas que contienen objetos descabalados, carretes de hilo con aguja pinchada, collares y pulseras, cartas arrugadas, frasquitos de esmalte ya seco de uñas, lapiceros, dibujos, collages, barras de labios, sacapuntas, borradores de traducción, agendas y cuadernos, papeles y cuadernos, apuntes y cuadernos, muchos sin empezar o con una hoja escrita, se los traía yo de mis viajes para incitarla al orden, amaba los cuadernos bonitos como nada en el mundo, pero luego escribía casi siempre en folios volanderos. Nunca ordenaba nada, nunca tiraba nada, nunca acababa nada.
Se confunden en un abrazo convulso sus papeles con los míos, los busco, los huyo, me derriban de bruces, ya no sé lo que busco ni lo que quiero, pero sigue implacable la masa de papeles, llovidos desde el ocho de abril, cartas de pésame, facturas del hospital, liquidaciones de Lumen y Destino, recibos del teléfono, una tesina sobre Entre visillos, fichas de la hemeroteca, notas sobre los cuentos de Aldecoa. En este montón de la derecha creo que dejé las cosas que tengo que llevar a América. Ya no las veo. ¿Dónde he puesto ahora las gafas?
No sé para qué escribo, si odio los papeles, si lo que más querría es prenderles fuego a todos, caos proliferando sobre caos, pretensión de escapar de los escombros de la letra muerta por un puente precario de palabras igualmente abocadas a morir, a clamar en desierto. Es como resistir en el remolino de una tempestad, condenada a velar por mi supervivencia y por la de cientos de papeles que vuelan sin designio en torno mío a impulsos del ventilador, se esconden y transforman, se desvanecen tragados en cajones imaginarios, me impiden las brazadas que tal vez podría dar para avanzar. ¿Y crees, pobre de ti, que avanzar es seguir con la pluma en la mano?
Dentro de una semana me marcho a Nueva York. Y de allí a Vassar, a dar un curso de cuatro meses sobre el cuento español contemporáneo. Cerraré esta casa y no quedará nadie en ella. Por primera vez en mi vida no podré llamar a través del océano al 2745644 porque nadie cogerá el teléfono para decirme, ¡qué alegría oírte, qué voz tan bonita tienes! En Vassar me han buscado un apartamento, me lo ha dicho por teléfono una señora que se llama Patricia Kenworthy, voz eficaz, serena, mesurada, que no me preocupe, que ellos lo arreglan todo, que irá a buscarme a Nueva York Andy Bush, usted ya lo conoce, es el que leyó hace dos años en Vassar la traducción de El cuarto de atrás, recuerdo vagamente que tenía barbita y que era rubio. No me entra en la cabeza que me vaya a ir de aquí, cierro los ojos y trato de creérmelo. Veo un bosque y una habitación en medio de él limpia de papeles y de recuerdos, vacía, completamente vacía.
Martín Gaite, Carmen. Cuentos completos. Madrid: Siruela, 2019, pp. 533-536.


 (0)
(0)
 (0)
(0)