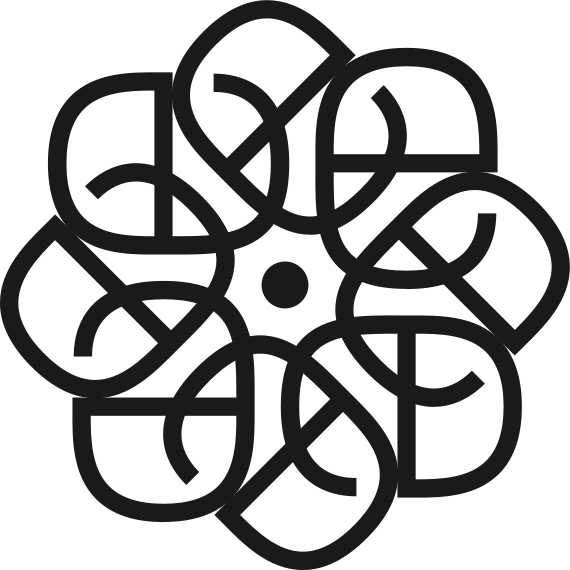DIFUSIÓN
Leé un fragmento de «Bailarinas» de Yasunari Kawabata
Por Yasunari Kawabata / Martes 19 de febrero de 2019
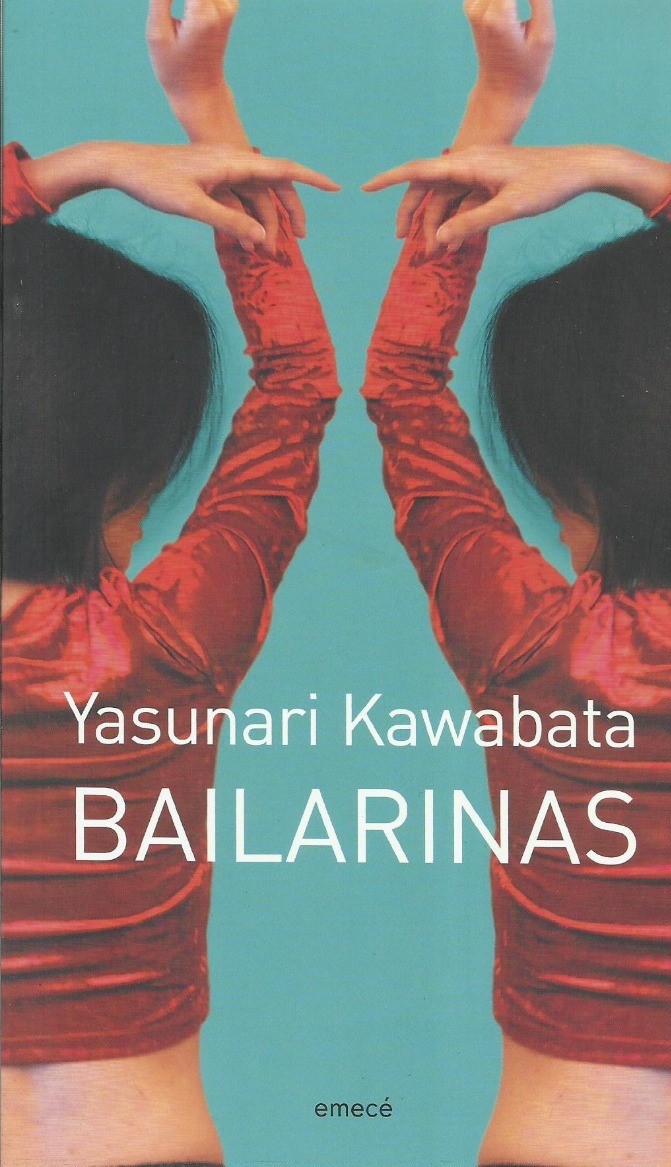
«Bailarinas» de Yasunari Kawabata
Compartimos un fragmento de Bailarinas, una novela del premio Nobel de Literatura, Yasunari Kawabata. Próximamente en la librería gracias a la editorial Emecé.
Yasunari Kawabata nació en Osaka en 1899. Huérfano a los tres años, insomne perpetuo, cineasta en su juventud, lector voraz tanto de los clásicos como de las vanguardias europeas, fue un solitario empedernido. Escribió más de doce mil páginas de novelas, cuentos y artículos, y es uno de los escritores japoneses más populares dentro y fuera de su país. Mantuvo una profunda amistad con el escritor Yukio Mishima, del que fue su mentor y difusor. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1968. Entre sus obras, muchas de ellas marcadas por la soledad y el erotismo, destacan La bailarina de Izu, El maestro de Go, Lo bello y lo triste (Emecé, 2001), Mil grullas (Emecé, 2005), País de nieve (Emecé, 2007), El rumor de la montaña (Emecé, 2007) e Historias de la palma de la mano (Emecé, 2008). Kawabata se suicidó a los setenta y dos años.
1. El foso del Palacio Imperial
En Tokio, el sol se ponía a las cuatro y media a mediados de noviembre.
El taxi se detuvo con un chirrido y echando humo, llevaba colgados en la parte trasera atados de carbón y leña, y un balde viejo abollado. El toque de una bocina hizo girar la cabeza a Namiko y, temerosa, se acurrucó sobre Takehara. Para esconder la cara, levantó las manos sobre el pecho. A él le sorprendió el temblor de las puntas de los dedos.
—¿A qué le temes?
—Nos va a encontrar. Creo que nos va a encontrar.
—¡Ah! Comprendió y la observó.
Iban en dirección al parque frente al Palacio Imperial, atravesando un cruce de avenidas, congestionado por el tránsito, en su momento más complicado. Dos o tres coches habían quedado detenidos atrás y otros pasaban a los costados.
El automóvil que los seguía retrocedió e iluminó con sus focos el interior, haciendo refulgir la joya que Namiko había prendido sobre su pecho. Era un broche que figuraba un racimo de uvas con zarcillos plateados y hojas de una piedra azul opaco, con sus bayas de diamante, y lucía sobre el lado izquierdo de su trajecito negro. También llevaba un collar que hacía juego con los aros de perlas. Pero estas quedaban escondidas entre el cabello, y también las del collar se diluían sobre la blusa de encaje, que más que blanca era de un delicado color nácar. El efecto de esta tela suave y distinguida, con sus pliegues que adquirían volumen, le daba un realce adecuado a su edad, así como el cuello un poco levantado, con un efecto de suaves olas.
Y el brillo de la joya en medio de la luz tenue acentuaba la tensión de sus advertencias a Takehara.
—Dices que nos encontrarán, pero ¿aquí, quién, quiénes?
—Yagi y Takao, sobre todo Takao, que es muy apegado al padre y que me vigila.
—¿No está en Kioto tu marido?
—No lo sé. Y no sé cuándo regresa —dijo Namiko sacudiendo la cabeza—. Me obligaste a subir a este taxi. Siempre lo mismo.
El auto arrancó con un ruido perturbador.
—Se movió —balbuceó Namiko.
El guardia de tránsito había estado observando ese taxi detenido en medio del cruce, pero no se acercó a indagar, seguramente porque habían estado allí por poco tiempo. Namiko apoyó la mano izquierda contra su mejilla para dominar el miedo.
—¿Me recriminas por haberte hecho subir a este taxi? —le contestó Takehara—. Estabas muy nerviosa al salir de la Sala Municipal y te escabullías en medio de la gente.
—Si fue así, no me di cuenta. —Y bajó la cabeza—. Cuando salí de casa, decidí colocarme los dos anillos.
—¿Los anillos?
—Porque para mi marido son tesoros y, si me encontrara con él, los tendría y así vería que durante su ausencia también los uso, lo cual lo tranquilizaría.
Dijo esto y otra vez el taxi se detuvo rebufando. El chofer se bajó. Takehara fijó la vista en los anillos y le preguntó:
—¿Te los pusiste por si te encuentra tu marido?
—No con ese solo propósito, pero por las dudas.
—Me sorprendes.
Pero ella ya parecía ajena a sus palabras.
—No me gusta este auto… Algo va a pasar. Tengo miedo.
—Está lanzando mucho humo. —Y mirando por la luneta él siguió—: Parece que va a abrir la tapa para reavivar el fuego.
—Es un coche infernal. Bajémonos y caminemos.
—De acuerdo.
Takehara abrió la puerta con esfuerzo. Estaban sobre el foso que conecta el parque con el Palacio Imperial. Se acercó al chofer sin dejar de mirar a Namiko.
—¿Tienen prisa?
—No, está bien.
Con una vara de hierro, el chofer avivaba el fuego. Evitando la mirada de la gente, ella clavaba la vista en el agua del foso. Al aproximarse Takehara, le dijo:
—Creo que esta noche Shinako estará sola en casa. Es una niña que cuando tardo en regresar me pregunta qué hice, dónde estuve, con lágrimas en los ojos y preocupada, pero sin vigilarme como su hermano Takao.
—Me sorprendió tu prevención con las joyas, pues han sido tuyas desde siempre, así como lo es tu vida hogareña, que llevas adelante con esfuerzo.
—Sí, aunque me siento una inútil.
—¡Qué charla tonta! —Y Takehara miró a la desanimada Namiko—. No entiendo los sentimientos de tu marido.
—Es la manera de la familia Yagi. Hábitos que han sido así desde nuestra boda, sin cambiar ni un día. Algo que bien sabes desde hace tiempo —siguió ella—. Tal vez viene de antes, de la generación de mi suegra… que enviudó muy joven y crio sola a su hijo durante toda su escolaridad.
—No veo la relación. La vida anterior a la guerra no demandaba un esfuerzo, había dinero tuyo, y tu marido conoció ese bienestar. —Lo sé, pero cada uno porta su tristeza. Así dice él. Cuando la tristeza pesa, terminamos aceptando las cosas incomprensibles que reconocemos inevitables.
—Qué tontería. No comprendo el origen de su tristeza.
—Japón perdió la guerra y la belleza de su corazón se arruinó. Él es un fantasma del antiguo Japón.
—¿Así lo ves? Sabe de tus esfuerzos en el hogar, pero finge no reconocerlos por sus perturbaciones fantasmales.
—Ni me ve. Cada vez se preocupa por menos cosas, por eso vigila mis actos y se queja por los pequeños gastos. Temo que se suicide cuando perdamos todo. Takehara tuvo un escalofrío.
—Por eso saliste con los dos anillos puestos. Tu marido es más que un fantasma. Estás atrapada. ¿Pero cómo ve el apegado Takao las cobardes actitudes de su padre? Ya no es un niño.
—Parece preocupado. Creo que me tiene compasión. Me ve trabajar y dice que quiere dejar de estudiar para ayudarme. Es un hijo que siempre respetó a su padre académico, pero ahora empezó a desconfiar. ¿Qué será de él? Aunque mejor no seguir con este asunto aquí.
—Sí. Prefiero escucharte más tranquilo en otro momento. Lo que no soporto es que le temas.
—A veces me asalta la angustia. Como a un epiléptico, o a una histérica, su ataque.
—¿De veras? —dijo Takehara, dudando.
—Así es. Y todo por culpa de que se detuvo el taxi. Listo. Se acabó —dijo Namiko alzando la cara—. Es un bello atardecer.
Las perlas de su collar reflejaban el color del cielo.
Por dos o tres días, las mañanas habían sido despejadas y las tardes, levemente nubladas. Con nubes realmente tenues que al oeste se fundían con la neblina, a la cual teñían de un color suave. Este cielo del atardecer colgaba como quemándose, pero en su interior ya se infiltraba la frescura nocturna del otoño. Del mismo modo, se manifestaba su color rojizo, con zonas más oscuras y otras más claras, y algunas púrpuras; otros colores también se mezclaban y parecían chorrear, pero pronto se diluían. En el fondo del bosque del Palacio Imperial, una franja delgada de cielo azul se mantenía, sin el reflejo de ningún color del atardecer, marcando un claro corte entre el bosque fundido en negro y el cielo rojizo. Un fino cielo azul, lejano, tranquilo, puro y triste.
—Qué bello atardecer —dijo Takehara, haciendo eco a las palabras de Namiko.
Le preocupaba ella y solo veía de un modo objetivo esa puesta de sol. Ella seguía contemplativa.
—A partir de ahora y hasta que llegue el invierno, se intensificarán los atardeceres. ¿No te recuerdan los de la infancia?
—Sí.
—Cuando pequeña me reprendían, pues me decían que me pescaría un resfriado por observarlos en el frío del invierno. Tal vez los contemplo también por influencia de mi marido.
—Y se volvió hacia Takehara—. Percibí algo raro. Recién, antes de entrar a la Sala Municipal, había cuatro o cinco gingkos, y también en la salida del parque. Los mismos árboles en fila, pero con una intensidad en el amarillo que variaba de uno en otro. Algunos con copas tupidas, otros casi sin hojas. ¿Cada uno con su destino?
También podría interesarte



 (0)
(0)
 (0)
(0)